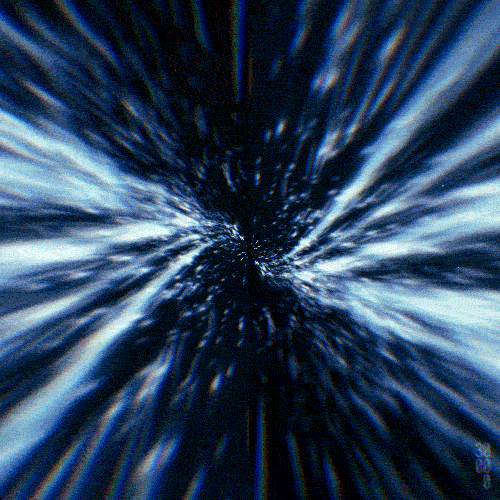Cuando comenzamos el viaje hacia el interior de la conciencia, confiábamos en que, tras desidentificarnos de todos los objetos observados, encontraríamos, en el fondo, el núcleo más íntimo del yo separado, pero, en realidad, al llegar a ese final del trayecto, el ego desaparece por completo, y en su lugar sólo queda un puro centro de percepción consciente, desimplicado de todo el mundo percibido. Es, como decimos, el testigo transpersonal, libre y sin forma, el espectador desapegado siempre presente, que no busca ni rechaza nada, que todo lo acoge ecuánimemente, que permanece inmutable ante los cambios y las agitaciones del universo fenoménico. Este testigo no es, sin embargo, nuestra realidad definitiva, sino tan sólo el último reducto de independencia de la sensación de identidad separada. Desde esa posición, uno todavía se siente como un centro experimentador diferenciado de la realidad experimentada y, por tanto, esta perspectiva sigue siendo tan ilusoria y provisional como todas las anteriores.
Mientras creamos ser un sujeto conocedor ajeno a los objetos conocidos, nos seguiremos moviendo en el mundo de la dualidad, pero aunque el testigo desimplicado no es una excepción, ciertamente se encuentra en una posición privilegiada, en el mismo umbral de la realidad no dual. El testigo puede ser interpretado, pues, simultánemante, como el nivel más elevado del desarrollo individual, o como el último obstáculo que nos impide descubrir nuestra verdadera naturaleza. El espectador transpersonal constituye, en definitiva, el puente o nexo entre lo finito y lo infinito, entre lo temporal y lo eterno, entre lo fenoménico y el Sí mismo real.
José Díez Faixat
Siendo nada, soy todo